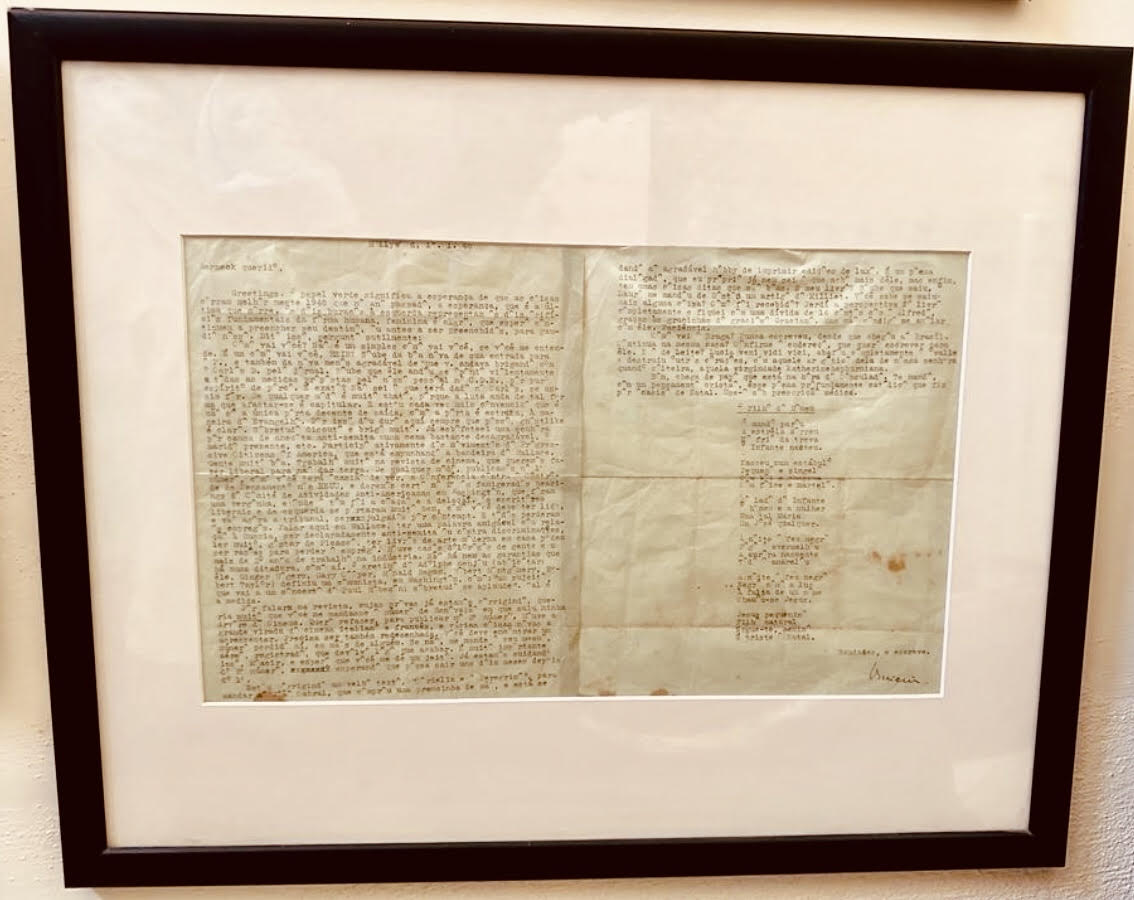Por Edmundo Font
“…empecé provisionalmente a desarrollar una teoría de los seres humanos que viven en función vital de su hábitat.”
Lawrence Durrell
No puedo detenerme a calcular en cuantas casas, y bajo cuantos techos de departamentos he vivido, desde mi infancia; luego, en época universitaria, en la capital de México, y finalmente, en los más de diez países, de los cuatro continentes, donde transcurrió mi larga vida diplomática de medio siglo.
Más que una contabilidad de las innumerables viviendas, me intrigan las circunstancias que rodearon su localización, y los motivos que inclinaron la balanza para alquilar tal o cual piso, en concordancia con la distancia del lugar de trabajo y con la movilidad, por ejemplo. Pero donde el azar jugó también su papel.
Desde muy temprano me incliné por algunas coordenadas. Tratar de residir en los centros históricos —dada la manía de procurar identidades históricas y populares— y disponerme a encontrar un hábitat que reuniera requisitos de estilo arquitectónico elementales, líneas estéticas, o rotunda belleza.

Antes de proseguir, precisaré que este tema recurrente en mis preocupaciones existenciales, lo detona ahora un volumen adquirido de segunda mano, que reflexiona en la voluntad edificadora de los más diversos seres humanos, durante varios milenios, desde el persa Darío el Grande, pasando por Alejandro Magno, y por el no menos formidable emperador Romano Adriano; hasta acercarnos a nuestros días, con ejemplos de sofisticación como la villa del poeta Gabriele D’ Annunzio, que incluía, además de la proa de una embarcación en su terraza, y su avión de guerra en el patio, una biblioteca de unos seis mil volúmenes, los manuscritos de Wagner y el piano Steinway que perteneció a Listz. Ese recinto prodigioso en el lago de Garda se conoce como «Il Vittoriale».
El volumen en mención, “The Magnificent Builders and their Dream Houses” de Joseph J. Thorndike Jr. bellamente encuadernado, y con excelsas fotografías de vestigios históricos de monarcas, castillos de noblezas de oriente y occidente, mansiones de magnates excéntricos, y residencias de escritores y artistas, enfoca con esmero y riqueza de contenido una voluntad expresada por Platón en sus recomendaciones para una plena existencia: la construcción de una morada, además del manido árbol sembrado, la compleja redaccion de un libro, y la procreación de un hijo. En lo de la construcción fallé. Aunque ideas para aplicar ejemplos de las casonas de Pompeya, Niemeyer, Barragán o Míes van der Rohe, no me faltaron nunca.
En una hipotética novela mía, aparecería, a la vera de ciertos bellos desvaríos, por influencia de Cortázar, el mapa de una ciudad de ciudades —y hasta el guion de un corto cinematográfico contempla esa utopía—. Se trataría de armar un rompecabezas que uniera las arterias y barrios de tantas como cuantas ciudades me han dado su abrigo durante las décadas de mis caminatas cotidianas (el peripatético, es mi único ejercicio); así, he recorrido desde veredas rurales en Centroamérica, playas desérticas en el Caribe, tramos del Sahara en Egipto, parte de la Vía Appia, una tercera parte del Camino de Santiago, y rutas de los pirineos.
En Río de Janeiro el destino me deparó con alquilar un departamento en el piso 23 de 25 de un edificio con una historia enigmática, entre los Barrios de Flamengo y Botafogo, dotado de un túnel clavado en la roca del “Morro da Viuva”. El propietario del privilegiado terreno, con vistas hacia el Pan de Azúcar y el Corcovado —uno de los cartones postales más bello del mundo— había construido un palacete a orillas de la avenida Oswaldo Cruz #149, junto a su residencia de “verano” integrada, dotada de la réplica de una célebre capilla, canchas deportivas y varias piscinas. Luego, ese prodigio de la imaginación los desarrolladores inmobiliarios lo convirtieron en el club privado del condominio de nuestro edificio. Allí viví con mis hijas recién nacidas durante seis hermosos años.
Lo enigmático anunciado pasaba por una leyenda. Al Comendador Martinelli, quien se hizo construir un palacio neoclásico, con ribetes surrealistas, una gitana, leyéndole la palma de la mano le advirtió que moriría cuando su proyecto arquitectónico acabara de realizarse. Así que el exitoso emigrante italiano agregaba siempre un elemento mas a su proyecto. Ya fuera una fuente o una escultura. Contaré detalles de ese episodio en el próximo capítulo de esta serie de recintos habitacionales que han marcado mis más dichosos días.
(Seguirá)

Edmundo Font, embajador mexicano, es poeta y pintor; durante 50 años sirvió en países de 4 continentes. Aquí su columna «Palabra de Embajador» en Zona Zero.